Filosofía y coyuntura presenta este fragmento del libro “Pornopolítica” (Bogotá, Desde abajo, 2025) del politólogo Edwin Cruz Rodríguez, un sugestivo ensayo donde se establecen las relaciones entre el capitalismo de plataformas con su economía de la atención, el entretenimiento y la política como espectáculo. Un libro fundamental para entender la dinámica política actual.
“Pornopolítica”, por Edwin Cruz.
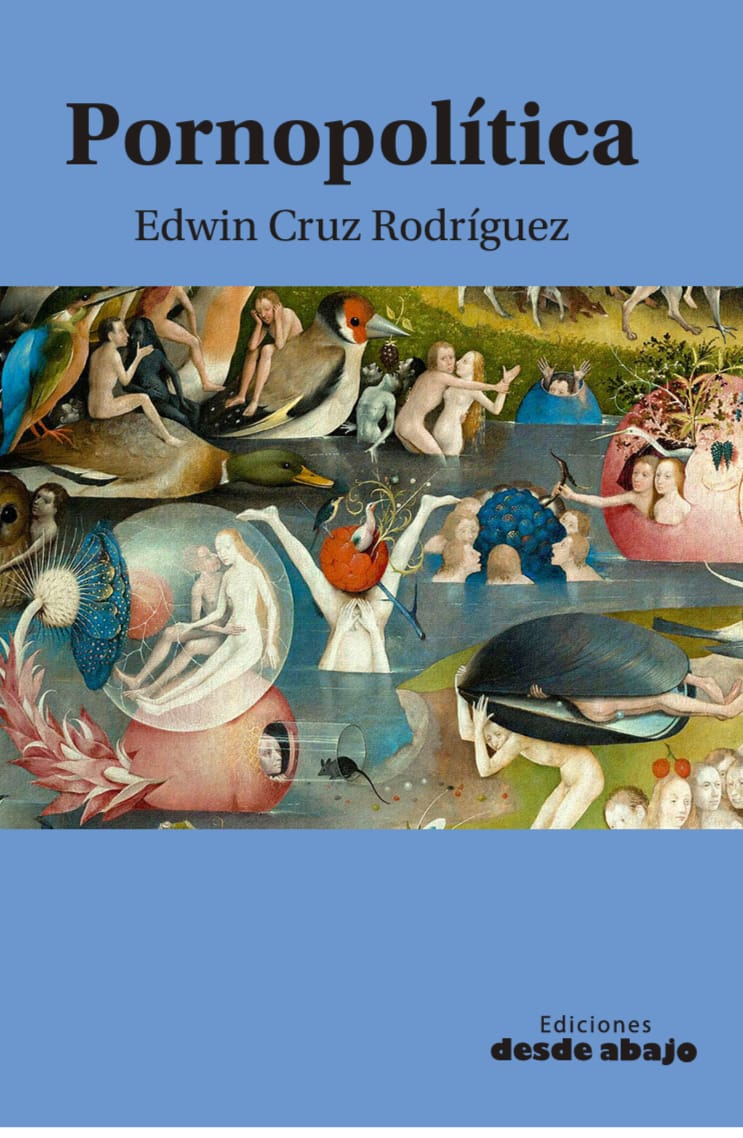
Edwin Cruz Rodríguez es Doctor en Estudios políticos y Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de varios libros, entre ellos, El federalismo en Colombia (1853-1886). Una historia política conceptual (Desde abajo, 2023) y Pensar la interculturalidad: una invitación desde Abya-Ayala/América Latina (Quito, Abya-Yala, 2013). Estudioso de los procesos de paz en Colombia y los movimientos sociales. Aquí presentamos este fragmento de su libro Pornopolítica (Bogotá, Desde abajo, 2025).
Pornopolítica (Fragmento).
Por: Edwin Cruz Rodríguez.
Probablemente, el vínculo estricto entre pornografía y política se produjo en la campaña electoral de la actriz Ilona Staller, conocida como “Cicciolina”, que la llevaría a ocupar un escaño como diputada en el parlamento italiano, entre 1985 y 1992. Allí aparecieron ciertos rasgos característicos de la pornopolítica, especialmente la utilización del capital erótico, la publicación de aspectos de la vida íntima, el devenir marca del representante, la fabricación del escándalo y la subordinación de la acción a la búsqueda de un efecto comunicativo —en vez de orientarse hacia la alteración efectiva del mundo— con el fin de captar la atención y conseguir notoriedad. Ciertamente, estos no son fenómenos del todo recientes. En la política electoral, los representantes no corresponden a la “aristocracia natural” que deseaba Thomas Jefferson: no es la inteligencia ni la virtud lo que los distingue del resto de ciudadanos.
No obstante, los mecanismos para conseguir la atención que en tiempos de “Cicciolina” eran excepcionales hoy se han convertido en la norma. Las formas de escenificar en la actividad política contemporánea están fuertemente marcadas por la extensión de caracteres propios de lo pornográfico a la totalidad del campo de lo visible. Buena parte de la actividad política actual se concentra en alterar la escena, esto es, en atraer la atención mediante lo obsceno, lo sorprendente, lo escandaloso. Lo atinente a la sexualidad tiene un lugar destacado, aunque no exclusivo, en ese empeño. Por todo esto, en contraste con “Cicciolina”, ya no resulta igualmente extraordinaria la relación entre el presidente de EE.UU. Donald Trump y la también actriz porno Stormi Daniels, pese a comprometer un litigio judicial ampliamente publicitado: se trata apenas de una noticia más en el día a día de la política, incluso constituye solo un escándalo en la larga lista del histriónico político. Entre “Cicciolina” y Trump median complejas mutaciones estructurales que configuran paulatinamente un régimen escópico particular.
Un proceso central en esas transformaciones es la digitalización de la realidad social, el hecho de que actualmente todos los vínculos sociales están mediados y una buena cantidad de ellos han sido reemplazados por conexiones digitales, hasta el punto que en ciertos contextos laborales las relaciones cara a cara puedan considerarse un privilegio (Sennett, 2012, pp. 206-207). El régimen escópico de la política contemporánea no puede comprenderse al margen del capitalismo de plataformas, entramado social basado en la captura de datos mediante “infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen” (Srnicek, 2018, p. 45), y especialmente de la economía de la atención, pieza fundamental de su engranaje. Las empresas tecnológicas globales, los actores privados más poderosos en la historia, se apropian de enormes cantidades de información, la procesan mediante sus avanzadas tecnologías y la convierten en un conocimiento, a disposición de quien pueda pagarlo, que permite anticipar, predecir o inducir conductas (Zuboff, 2021, pp. 21-25). Como sostiene Peirano (2020, p. 29), el mecanismo fundamental para capturar la atención en las plataformas digitales es el condicionamiento a intervalo variable de B. F. Skinner. Los dispositivos que lo incorporan mantienen la atención gracias a la expectativa que crean las recompensas en lapsos cortos. Su función es generar una placentera descarga de dopamina o una frustración, para de esa forma inducir un comportamiento compulsivo. La retribución placentera es análoga a la que provee la pornografía: un placer onanista, reducido a la respuesta mecánica y pasiva del organismo biológico, sin ningún tipo de ascesis ni aportación de sentido por parte del sujeto que, por el contrario, es cosificado, convertido en un elemento de un engranaje mayor.
Así las cosas, el tránsito desde una esfera pública basada en medios analógicos hacia una regida por las lógicas de los medios digitales ha intensificado la competencia por la atención y los rasgos que vinculan la política contemporánea con lo pornográfico. En la sociedad digitalizada el escándalo es permanente. Por ejemplo, el régimen escópico en que se desenvuelve Donald Trump es muy distinto de aquel en que actuaron políticos que a priori podrían considerarse de su mismo tipo, como Silvio Berlusconi. Como sostiene Marco D’Eramo (2024), Berlusconi irrumpió en la política electoral teniendo como principal atributo el hecho de ser un magnate “antipolítico”, ajeno y opuesto a la clase política, es decir, después de tener éxito como empresario de los medios de comunicación y del fútbol. En cambio, Trump es el arquetipo del influencer: hace política representando el papel de magnate “antipolítico”. Desde los años ochenta, su propia imagen es su capital fundamental y su “modelo de negocio” consiste en la autopromoción para capitalizar la atención. De ahí la infinidad de productos que ha tratado de posicionar en el mercado con su nombre y con signos de su apariencia personal: desde un perfume hasta una universidad. Su imagen se convirtió en una marca solo en 2004, tras un extenso listado de fracasos empresariales, como presentador del reality show The Apprendice. Finalmente, encontró en la política una vía expedita para “monetizar” la atención en el momento en que los ejes estructurantes del espectáculo político ya no eran sustancialmente diferentes a los del espacio donde alcanzó su celebridad.
Pero la economía de la atención no afecta únicamente el performance de los políticos profesionales: en gran medida estructura la totalidad del escenario público. En la práctica, como demostró Bauman (2005, p. 13), todos los vínculos sociales tienden a adoptar la “liquidez” del ámbito virtual. Las relaciones sociales se establecen como “conexiones” en función de la gratificación a corto plazo, fluctúan a mayor velocidad que las relaciones sólidas y durables del pasado porque las personas eluden los compromisos permanentes. Además, en ese contexto de precariedad las conexiones se convierten en un capital social primordial del que dependen las oportunidades vitales, laborales y erótico-afectivas. Para conectarse, las personas necesariamente deben incursionar en el ámbito virtual: compiten en ese dominio por hacerse visibles, por conseguir atención en medio de la infinidad de informaciones y estímulos. De esa manera, devienen mercaderes de sí mismos: el producto que transan, compran y venden es, en última instancia, su propia vida privada, personal y particular, convertida en datos, imágenes, interacciones y redes de relaciones de las que se apropian las grandes empresas tecnológicas. Así, lo privado se hace visible en el ámbito público y, ulteriormente, es privatizado.
De esa forma, lo público-político es copado por todo tipo de asuntos, privados, personales, particulares, socialmente irrelevantes pero eficaces para conseguir la atención, cuyo ruido resta visibilidad a los problemas fundamentales de la vida en común, esto es, problemas cuyas consecuencias no pueden resolver los individuos de manera privada, sino que requieren necesariamente una gestión política. Por consiguiente, bajo el capitalismo de plataformas existe una doble privatización de lo público. Por una parte, en la medida en que los asuntos privados, personales y particulares no logran traducirse como problemas de la vida en común, en la esfera pública predominan los intereses privados. Por otra parte, al privatizar los vínculos sociales y la comunicación, las plataformas reducen y en algunos casos anulan los espacios de encuentro entre desconocidos, es decir, el ámbito público.
Como consecuencia, el capitalismo de plataformas limita la posibilidad de establecer relaciones sociales sólidas e incluso erosiona las existentes. Para despojar de la atención a sus usuarios, acopiar sus datos y manipular su conducta, las plataformas utilizan herramientas de inteligencia artificial predictiva o algoritmos, ubicándolos en grandes contenedores, burbujas o cámaras de eco (Pariser, 2017, p. 18). Así, las plataformas personalizan los flujos de información, determinando tanto lo que las personas pueden ver como sus potenciales interacciones. En realidad, las empresas tecnológicas reducen la contingencia de la vida social: no solo reemplazan los vínculos sociales por “conexiones” digitales, sino que limitan la gama de relaciones posibles para cada usuario. En consecuencia, socavan el mundo común, el lugar en donde se expresa la pluralidad de los seres humanos y el conjunto de referentes compartidos que hacen posible una corroboración intersubjetiva de la realidad. Este aislamiento implica, de hecho, un efecto más intenso de la ideología. A decir verdad, la desinformación no es consecuencia de la comunicación caótica que, hipotéticamente, produciría la expresión simultánea de un sinnúmero de usuarios, sino de una comunicación privatizada e intensamente controlada.
En vez de la “realidad aumentada” que prometen los artefactos de última tecnología, el capitalismo de plataformas ha configurado una realidad disminuida. La digitalización no ha hecho que la realidad desaparezca o sea reemplazada por su representación, como sostuviera Baudrillard (1984, p. 63), pero ya no la percibimos, no la vemos o, en el mejor de los casos, hemos perdido la dirección de nuestra propia mirada. Paradójicamente, la mayor disposición de información de acceso libre no se traduce en una ampliación de la visión sino, por el contrario, en una ceguera relativa inducida por los mecanismos para el despojo de la atención. La mirada es conducida por el bucle de estímulos y gratificaciones periódicas, de manera que las personas pierden control sobre su visión. De un lado, la continua estimulación impide que la mirada se concentre. De otro lado, sin embargo, esta continua estimulación implica una fijación de la vista en el sentido en que a esta expresión le confería Sontag (2007, p. 28): enfocando únicamente el flujo compulsivo de las imágenes que impide la movilidad, la modulación de la perspectiva y graduación en la intensidad de la mirada. El resultado es paradójico: la mirada es orientada de tal manera que se impide ver.
Esta reducción de la visión guarda cierta similitud con la que produce la pornografía. El porno también despoja completamente la atención del espectador mediante un dispositivo de compulsión: el estímulo y la gratificación son necesarios para “enganchar” con un contenido esencialmente monótono. La pornografía concentra el sentido de la vista en una imagen instantánea, pues en tanto que está privada de narrativa, de secuencia temporal, prácticamente carece de duración. No obstante, en realidad cuando miramos pornografía ya no estamos viendo: aunque la imagen capte por completo nuestra atención, no hay realmente nada que ver, el campo visual está saturado porque de antemano sabemos lo que va a ocurrir. En efecto, dado que el porno reduce la sexualidad a un intercambio corporal mecánico, la imagen está condicionada por la materia misma de que trata. Como apunta Steiner (1990, p. 103), las variaciones posibles de la relación sexual son limitadas. Eso explica la monotonía característica del género pornográfico. Por esa razón, más que la visión en sí, la pornografía explota la re-visión, la búsqueda periódica del mismo estímulo, la iteración de lo ya visto.
Confinado en burbujas o cámaras de eco, el usuario de tecnologías digitales no solo ve reducida su percepción, también es privado de la posibilidad de construir lazos sociales de manera autónoma, de acuerdo a sus propios deseos e intereses. El mundo que podría construir con otros es reemplazado por los agregados de usuarios construidos por los algoritmos en función de las ganancias privadas. De esa manera, el capitalismo de plataformas reduce los individuos a una soledad estructural: reemplaza los vínculos sociales por conexiones digitales férreamente controladas que a lo sumo configuran un sucedáneo de la sociabilidad, una semivida social que obstaculiza la construcción de un mundo común. Esta soledad del ciudadano contemporáneo es similar a la del consumidor de pornografía, pues tanto la conexión digital como el porno aíslan a las personas. El porno se consume de manera privada, en verdad cada vez más privada debido a su difusión predominantemente por Internet (Gubern, 2005, p. 48). Pero no se trata únicamente de la forma de consumo. La psicoanalista Silvia Ons ha descubierto que en sus pacientes más jóvenes la pornografía no es un preámbulo ni un facilitador sino un obstáculo para la experiencia sexual (Ons, 2018, p. 8). Orientadas por la concepción pornográfica del sexo, las personas terminan prefiriendo los estímulos y la recompensa onanista en corto tiempo, sobre el trabajo de lidiar con el otro realmente existente y su siempre incierta respuesta. Por lo tanto, la pornografía es a la sexualidad lo que la conexión digital es a la sociabilidad.
Así mismo, los mecanismos dispuestos por las plataformas para despojar la atención le imprimen a la política contemporánea un funcionamiento compulsivo análogo al de la pornografía. Ambas actividades se desenvuelven en función de la gratificación a corto plazo, privilegiando el resultado en detrimento de los procesos. Además de la explicitud de la imagen, el porno se distingue del erotismo porque está privado de una trama narrativa compleja capaz de vincular el pasado con el presente y el futuro sin suprimir la contingencia que caracteriza las relaciones entre seres humanos. En el erotismo predominan la expectativa, el descubrimiento paulatino y la imaginación. En cambio, la monotonía propia de la pornografía —el mismo acto con el mismo resultado siempre— está compensada por una velocidad que sincroniza con la aceleración digital, posibilitando una excitación y una recompensa rápidas. Como el porno, la política contemporánea se basa en emociones primarias, capaces de atraer la atención por un lapso efímero. Para hacerse visibles, en medio de las enormes cantidades de datos con que son bombardeados permanentemente a una velocidad que imposibilita fijar la mirada, ciudadanos y políticos profesionales se valen de lo escandaloso y de lo obsceno. De esa forma, producen continuamente estímulos que refuerzan los dispositivos compulsivos del sistema. Los hechos capaces de generar emociones, como la indignación y la compasión, se convierten en tendencias fugaces en el terreno virtual, siendo rápidamente reemplazadas por algo peor o más entretenido. Así se configura un sistema de incentivos que premia la acción en el presente, desligándola de toda proyección hacia el futuro.
En la política contemporánea, la desinstitucionalización, el declive de los partidos y de los programas políticos de largo plazo, basados en utopías que creaban una continuidad en el tiempo mediante narraciones más o menos coherentes sobre la vida en común, se expresan en un protagonismo personalista concentrado en el corto plazo. Hoy predominan los liderazgos individuales efímeros o “líquidos” cuyo ciclo vital responde, en última instancia, a las tendencias del espacio virtual. El desempeño inmediato de los políticos profesionales, medido en tráfico digital y por su figuración en los sondeos periódicos, desplaza cualquier consideración ideológica u organizativa de mediano y largo plazos, razón por la cual siempre están en campaña electoral.
Finalmente, tanto en la pornografía como en la política contemporánea los sujetos son reducidos a la pasividad. La pornografía ofrece una fantasía cerrada que se compra ya hecha y no demanda del espectador un esfuerzo imaginativo: todo está dado, no hay nada que inventar o alterar. Por consiguiente, el espectador es reducido a mero receptor de estímulos. Al igual que el espectador de pornografía, el ciudadano contemporáneo está reducido a la impotencia. Paradójicamente, el escenario político se altera a cada momento con la irrupción de algo urgente y excepcional, que atrae la atención e incluso entretiene, pero en lo fundamental permanece igual. Tales alteraciones se experimentan como momentos repetitivos y equivalentes de un continuo invariable y mecánico, impermeable a la introducción de la diferencia y la novedad. En la medida en que el espacio público es doblemente privatizado — su criterio estructurador es la rentabilidad de las grandes empresas tecnológicas y, por ese motivo, en él predominan los asuntos privados, personales y particulares capaces de generar tráfico digital—, los problemas de la vida en común son invisibles, permanecen al margen de la actividad política. Más aún, las personas están imposibilitadas para actuar colectivamente en su posible resolución. El aislamiento algorítmico priva al individuo de sus relaciones con los otros y del mundo común y, por tanto, de la posibilidad de ejercer poder. Impide así la introducción de la novedad y la diferencia para perturbar la monotonía repetitiva de lo mismo creada por los mecanismos de compulsión. En la práctica, la acción política se reduce a la expresión individual, a la manifestación del descontento o la aprobación de tendencias virtuales, que no llegan a traducirse en acción colectiva efectiva pero retroalimentan el sistema, produciendo datos, interacciones y, por ende, ganancias privadas. A pesar de la retórica de la participación, el ciudadano es reducido a espectador, a consumidor de una fantasía en la cual es protagonista.
La pornopolítica corresponde a ese espectáculo autorreferente y privatizado, análogo a la fantasía cerrada de la pornografía. El porno no aspira a la mímesis, sino que construye una meta-realidad autorreferente, un remedo del sexo que limita la sexualidad. La pornopolítica reduce la política a su escenificación espectacular, la aísla de la construcción y gestión de lo común, y de toda posibilidad de transformar el mundo: es un sucedáneo de la política, no una política intensificada.
Referencias
Sennett, Richard (2012) Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Barcelona: Anagrama.
Srnicek, Nick (2018) Capitalismo de plataformas. Buenos Aires: Caja Negra.
Zuboff, Shoshana (2021) La era del capitalismo de vigilancia. Bogotá: Planeta.
Peirano, Martha (2020) El enemigo conoce al sistema. Barcelona: Debate.
D’Eramo, Marco (2024, 7 de mayo) “Problem Trump”. Sidecar. The NLR blog. Disponible en: https://newleftreview.org/sidecar/posts/problem-trump
Bauman, Zygmunt (2005) Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos Aires: FCE.
Pariser, Eli (2017) El filtro burbuja. Madrid: Taurus.
Baudrillard, Jean (1984) Las estrategias fatales. Barcelona: Anagrama.
Sontag, Susan (2007) Estilos radicales. Barcelona: Debolsillo.
Steiner, George (1990) Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. México: Gedisa.
Gubern, Román (2005) La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Barcelona: Anagrama.
Ons, Silvia (2018) El cuerpo pornográfico: marcas y adicciones. Buenos Aires: Paidós.
Comparte tu opinión
Buscar en Blogs
Blogueros notables
Mas votados
Todos los Blogueros
- CastroOpina
Por @castroopina
- Los que sobran
Por @Cielo _Rusinque
- Coma Cuento: cocina sin enredos
Por @ComíCuento
- Tenis al revés
Por @JuanDiegoR
- A calzón quitao
Por A calzón Quitao
- La Guía Astral
Por ACA
- Lloronas de abril
- El Peatón
Por Albeiro Guiral
- Unidad Investigativa
Por Alberto Donadio
- Detrás de Interbolsa
Por Alberto Donadio
- Alejandro Pinto
Por Alejandro Pinto
- Cura de reposo
- ¿Se lo explico con plastilina?
Por alter eddie
- Un Blog para colorear
Por Alvaro J Tirado
- Voces por el Ambiente
- Catrecillo
- Relaciona2
Por ANDREA VILLATE
- Zona Mixta
- Bike The Way
Por Andrés Núñez
- Ventiundedos
- El invitado
Por antojarcu
- Ese extraño oficio llamado Diplomacia
- La tortuga y el patonejo
Por Baba
- Bajolamanga.co
Por Bajolamanga
- 300 GOTAS
Por Bastián Baena
- Con-versaciones
Por Bat&Man
- Corazón de mango
- Mi Opinión
Por Ben Bustillo
- Bernardo Congote
Por Bernardo Congote
- El Hilo de Ariadna
- El Río
Por Blog El Río
- Un Punto de Cruz
Por buscobeca.com
- Mirabilia
- Cara o Sello
Por Caraoselloblog
- Dirección única
- Media & Marketing
Por Carlos Castillo
- Hundiendo teclas
- Colegio de Estudios Superiores de Administración
Por CESA
- La Sinfonía del Pedal
- Follamos, luego existimos
- Colirio
Por colirio
- Colombia de una
Por colombiadeuna
- El Mal Economista
Por columnistas eme
- Palabra Maestra
- Olas y Ecos
Por dafevid
- Mercadeando
- Filosofía y coyuntura
- En contra
Por Daniel Ferreira
- Claudia Palacio
- De Sexo Hablemos
Por desexohablemos
- De ti habla la historia
- Plétora
- Las palabras y las cosas
Por Diego Aretz
- Yo veo
- Tejiendo Naufragios
Por Diego Niño
- Líneas de arena
- Desde la Academia
Por Economia
- Destellos de un mundo en mutación
- It was born in England
Por Eduardo Ustáriz
- Cuestión digital
Por Edwin Bohórquez
- El Mal Economista
- El MERIDIANO 82
Por El meridiano 82
- ESTADO DE COMA
Por Eliana Samacá
- El Magazín
Por elmagazin
- La vaca esférica
Por eltrinador
- El Mal Economista
Por EME
- Otro mundo es posible
Por Enrique Patiño
- Actualidad
- Gramófono cultural
- Tolima-Tolimán
Por FabiolaH
- La agenda del CFO
Por Felipe Jánica
- Dos o tres cosas que sé de cine
Por fgonzalezse
- República de colores
- Más que fotos
Por Gabriel Aponte
- La Franja De Gaso
Por Gaso
- cafeliterario.co
- Embrollo del Desarrollo
Por Gudynas Eduardo
- Hernán González R
- Calicanto
- Humedales Bogotá
Por humedalesbogota
- Ecuaciones de opinión
- Internet pa’l diario
- El bosque es vida- IRI Colombia
Por IRI Colombia
- Meditaciones Absurdas
- Deporte en letras
Por Iván Gutiérrez
- Pazifico, cultura y más
- Conversar, Sentir y Pensar…. Desde el SUR
- Parsimonia
Por Jarne
- Ciudad Sostenible
Por Jen Valentino
- Más allá de la medicina
Por jgorthos
- George o nomics
Por Jorge Borrero
- La droga, ¿y Colombia?
Por Jorge Colombo*
- Hypomnémata
- Si yo fuera
- Utopeando │@soyjuanctorres
- Minería sin escape
- Políticamente insurrecto
- Cosmopolita
- Inevitable
- En segunda fila
- Actualidad
- AdverGlitch
- Sobrevivir a la Edad Media
- A la Palestra
- Ready player number two
Por JuanDLink
- lado oculto radio
Por ladoocultoradio
- La revolución personal
- Las Ciencias Sociales Hoy
- Ciencia para el buen vivir
- Liarte: diálogo sobre arte
- Una habitación digital propia
- Los perdidos
Por losperdidos
- En jaque
- Reencuadres
Por Manuel J Bolívar
- Putamente libre – Feminismo Artesanal
Por Mar Candela
- LA CASA ENCENDIDA
- Psicoterapia y otras Posibilidades
Por María Clara Ruiz
- Política
Por Maria MesaR
- Bienestar en tiempos de drones
Por Maria Pasión
- Desde el fogón
Por Maritornes
- Consideraciones políticas
Por Maylor Caicedo
- Ella es la Historia
Por Milanas Baena
- Mongabay Latam
Por Mongabay Latam
- Ojo de pez
Por Mónica Diago
- Nadimcomics
Por nadimcomics
- NTT DATA: Tendencias disruptivas y nuevos modelos
- Con los pies en la tierra
- Tributos y Atributos
Por OSWALDO PEÑA
- El telescopio
Por Pablo de Narváez
- PauLab Laboratorio Digital / Un clic hace la diferencia
- El Último Verso
Por pavelstev
- Lloviendo y haciendo sol
Por Pilar Posada S.
- Esto mejora, pero no cambia
- El poder de la tecnología: Cómo nos cambia
Por Rafa Orduz
- La conspiración del olvido
- Don Ramón, psicología laboral
Por ramon_chaux
- Coyuntura Política
- Corazón de Pantaleón
Por ricardobada
- Reflexiones
Por RicardoGarcia
- DELOGA BRUSTO
- Apuntes de Ciencia
Por Santiago Franco
- La Acción Política de Educarse
Por Santiago Muñoz
- La Perla
Por Sebastián Gómez
- Óscar Sevillano
Por Sevillano
- Solteras DeBotas
Por Solteras DeBotas
- La cuestión animal
Por Steven Navarrete
- Tareas no hechas
Por tareasnohechas
- Tíbet de Suramérica
- El Cuento
- Blog de notas
Por Vicente Pérez
- El Blog del Cerebro
- Derecho para todos
- Conspirando por un mundo mejor
Blogueros de la Semana
Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.


